En ocasiones viajamos a ciertos lugares no porque nos hayan seducido más que otros, entre los muchos que ofrece el mundo, sino porque tenemos en ellos familiares o grandes amigos. Eso puede hacer que los visitemos más de una vez, a diferencia de lo que suele ocurrir con un destino soñado. La complicidad de esos guías no profesionales depara una visión distinta a la del viaje convencional. La lista de enclaves "que hay que ver" se desdibuja; a cambio, vivimos experiencias únicas y espaciadas en el tiempo. Así es mi relación con Gran Canaria. En mayo de 1985, la boda de mi primo Jesús Terrés (digámoslo: muy parecido a Donald Sutherland en porte, fisonomía y estatura) me animó a volar a esa isla y conocer de paso la ciudad de Las Palmas. Llegué dos o tres días antes del evento y mi tío Paco se las ingenió para dejar a ratos la empresa en que era gerente y llevarme a lugares que apreciaba. Recuerdo muy bien la Caldera de Bandama, cuyo amplio cráter había estallado cinco o seis mil años atrás. Pero sobre todo me sorprendía la conjunción del paisaje volcánico con la luz de aquel cielo semitropical. Nunca había estado tan al sur. Mis tíos tenían una galería acristalada junto al comedor en la que alborotaba una barahúnda de periquitos, canarios y jilgueros, si bien bastaba entrar en ella para generar al instante un silencio absoluto. El novio llevaba días postrado con gripe y fiebre muy alta. La noche antes de la boda, acudió al piso el jefe de cardiología del hospital de Las Palmas y le administró una potente inyección. Tras una noche de sudores indescriptibles, Jesús se casó con Yolanda.  Tres meses después retorné a Canarias en las vacaciones de verano, esta vez con bicicleta y alforjas, dispuesto a viajar por Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. Pero antes visité a la familia y, como ensayo general, empecé por dar la vuelta a Gran Canaria en dos etapas. Empujado por los vientos alisios, el trayecto hasta Playa del Inglés y Maspalomas fue asombrosamente rápido. Pronto vi que una ración de papas arrugás y del excelente queso isleño bastaba para avituallarse a pie de carretera. O que podía fotografiar lagartos atrayéndolos con los restos de una papaya. En Canarias es costumbre llamar a las poblaciones únicamente por su mote. Los vecinos de "La Aldea" (San Nicolás de Tolentino en los mapas) me desaconsejaron tomar la carretera que atravesaba los acantilados de Andén Verde, en la costa oeste de la isla. Un poco más adelante, al pie de la primera cuesta, un letrero advertía: "Ciudadano, sea prudente. El país le necesita". Apenas me crucé con ningún vehículo en la vertiginosa cornisa.  Horas después admiraba el Cenobio de Valerón. Capas de polvo y olvido llevaban siglos cayendo sobre los primeros pobladores del archipiélago. Había más de doscientas cavidades horadadas en una pared, dispuestas en unos ocho pisos. Pero no se trataba de celdas para sacerdotisas y novicias, como imaginaron hasta hace poco los españoles, sino de silos destinados a almacenar grano en un enclave fresco y fácil de defender. Los aborígenes canarios eran bereberes venidos de Marruecos, donde resultaba habitual guardar los alimentos en graneros fortificados (agadires). Los cereales constituían uno de los bienes más preciados. Con su harina tostada se prepara el gofio, alimento esencial en las islas. Esta versión macaronésica del tsampa tibetano se elaboraba originalmente con cebada, trigo, lentejas o incluso rizomas de helecho. En el Himalaya el tsampa se toma amasado con té en el que se ha emulsionado mantequilla de yak; en las Canarias se emplea leche o agua, y se acompaña de queso. Con el descubrimiento de América, se incorporó el millo (maíz) y llegaron las papas. El Cenobio de Valerón mostraba a su vez la relevancia de las casas cueva y de las viviendas semiexcavadas, que hoy vemos en pueblos de las cumbres de Gran Canaria, como Artenara o Tejeda, y que en Lanzarote servirían de inspiración a César Manrique. Años después, Luis, un amigo de Las Palmas con quien había viajado por Nepal, me llevó a la aldea de Santa Lucía de Tirajana y allí descubrí las bondades de la vida troglodita new age.  Descendimos juntos al barranco de Tirajana por un sendero de mulas para visitar a José, un ceramista amigo de Luis. Tras una larga estancia en la India, José había llegado a Gran Canaria buscando un velero que partiese para México. Pero en cuanto conoció Tirajana se olvidó de América y echó raíces en aquel valle. El lecho del barranco presentaba cuevas en ambas orillas; eran poco profundas y de amplias aberturas, como habitaciones a las que les faltase una pared. José había asignado una función a cada una: taller de cerámica, panadería, meditación, cabaña de vapor, sala de invitados… Los restos de un antiguo molino constituían la estancia principal. Aquel enclave silvestre estaba cuidado y ajardinado de forma primorosa. Cualquier planta, roca o rincón podía atrapar la mirada. La estrella del lugar era una amplia casa octogonal bajo la copa de una gran palmera, a la que se trepaba por una escala. Sestear en su suelo de esteras, acunado por la brisa y entre el bullicio de las aves que sobrevolaban la palmera, brindaba una experiencia casi onírica. Hasta que años más tarde un poderoso vendaval desarboló ese nido sublime. Volví varias veces al pueblo de Santa Lucía de Tirajana, hogar de Íñigo y María, dos amigos que habían viajado más de un año por la India con sus tres hijos pequeños, pero en ninguna pude vivir la fiesta casi selvática que me había descrito Luis. Después de lluvias copiosas, algo muy poco habitual, el agua fluía a raudales por el barranco y era una delicia zambullirse en sus pozas, entre peñascos de escultórica belleza. En las semanas siguientes el valle reverdecía. Los hijos de José ya han crecido y él sigue añadiendo vida y arte al barranco. En algunos videos grabados allí se le puede ver tocando el sitar.  Durante los años en que dirigí la revista Cuerpomente, editada por RBA, la asociación Gran Canaria Spa & Wellness me invitaba cada invierno para que pudiera conocer de primera mano los fabulosos spas de los hoteles y centros de talasoterapia afiliados a ella, tentación a la que me resistía para no contraer compromisos. Pero su perseverancia rindió fruto, y en febrero de 2008 pasé cuatro días sumergido en ese mundo de confort y placeres acuáticos, en flamantes establecimientos de cuatro o cinco estrellas que la clientela escandinava reserva de un año para otro. Mi mejor recuerdo de ese viaje fue una excursión por cuenta propia al majestuoso Roque Nublo, que nos recibió con los bosques de pino canario vivificados por un aguacero. Grandes charcos en la plataforma rocosa donde se yergue ese singular monolito volcánico, a unos 1800 m de altitud, reflejaban como espejos un cielo de nuevo azul. La pureza del aire y su transparencia eran máximas. Costaba creer que el Teide, en la isla de enfrente, se hallaba nada menos que a un centenar de kilómetros de distancia. Diez años después regresé a la isla invitado nuevamente, esta vez por el V Foro de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Acudía como director de Viajes National Geographic para recoger el premio concedido a José Luis de Juan por su magnífico artículo sobre Lanzarote, que publicamos en el nº 200 de la revista. José Luis andaba de viaje por Australia y se conectó en directo durante la gala, en una divertida alocución. Tenía la tarde libre antes de volar para Barcelona, así que al concluir el acto tomé un autobús rumbo a Las Palmas y me bajé en el antiguo barrio de Vegueta. Su nombre deriva de la "vega" llena de palmeras donde en 1478 se levantó el núcleo de la ciudad, la primera fundada por Castilla a orillas del Atlántico. Siempre es reconfortante pasear por ese corazón peatonal, un punto de encuentro para isleños de todas las edades. En el Mercado de Vegueta ya sabía a por lo que iba: un queso Flor de Guía. Esta exquisitez del norte de la isla se cuaja mediante la flor del cardo (Cynara cardunculus), en vez de con cuajo químico o con el tejido gástrico de terneros o cabritos. Ese cuajo vegetal depara un color amarillo más intenso y unas texturas y un sabor más ricos en matices, aparte de hacer el queso más digestivo. Cervantes describe en el Quijote la elaboración tradicional del queso en La Mancha mediante las inflorescencias violáceas del cardo, una práctica artesanal que subsiste cada vez en menos lugares.  Entristece dejar pasar la oportunidad de ver o despedirse de alguien por última vez. En 1991 telefoneé desde una cabina a mi tío Paco para decirle que estaba de vacaciones en Lanzarote por unos días, pero que no me iba bien volar a Gran Canaria para verles. No ocultó su contrariedad al otro lado del hilo: "Pues eso no se hace". Dos meses después falleció súbitamente, de modo que mi siguiente viaje a Gran Canaria fue para asistir al entierro. Nos habíamos visto en septiembre del año anterior, en las fiestas de Dalías (Almería), su pueblo natal. Supuso una experiencia casi bélica para mí resistir juntos, espalda contra espalda, el estruendo y la nube de pólvora de los miles de cohetes que se lanzan desde la abarrotada plaza de la iglesia cuando el Santísimo Cristo de la Luz sale en procesión. Teror es un hermoso pueblo de media montaña en Gran Canaria célebre por albergar la basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla. La imagen de la virgen parece condensar las energías benefactoras de la madre tierra y la buena fe de la gente. Paseando por el casco antiguo se admira la genuina arquitectura insular, con los balcones en madera de tea labrada. Y se atisban los atrayentes patios canarios, invadidos por las plantas, los pájaros y el frescor.  Ahora la memoria me traslada a la vieja casa de campo que mi tío Paco tenía en las afueras de Teror, a la que acudía los fines de semana o en vacaciones, y el frescor que nos envuelve tiene los minutos contados. Es un edificio centenario, con paredes de tres o cuatro palmos de ancho y oscuras vigas de tea (el duramen o la médula del pino canario), acarameladas de resina, y tan densas que no flotarían en el agua. Mediodía de un domingo de agosto de 1985. El Audi en que hemos venido desde Las Palmas está aparcado sobre el lecho del torrente, en medio del cañaveral. Acabamos de comer y afuera acecha un calor paralizante. Esa misma mañana he regresado del viaje en bicicleta por las islas occidentales que mencioné, y me apetece echarme un ratito, barajando lo vivido. Pero Paco era tan trabajador como bromista, y además tenía un huerto. Cogiendo dos azadones, disipó mi pereza con una sola frase: "Hay que castigar al cuerpo". Sí, Gran Canaria da para más de un viaje pues tiene mucho que ofrecer. Y no se trata solo de ver, sino también de estar y sentir. Más allá de los lugares que se visiten, será fácil que nos conquiste la amabilidad de la gente, con ese deje respetuoso y casi caribeño al hablar, hijo del trópico y del afecto por el vecindario. El número 261 de Viajes National Geographic, que acaba de aparecer, invita a descubrir con detalle la isla gracias al excelente artículo escrito por Enrique Domínguez Uceta y las fotografías que lo acompañan. Enrique nos pasea por la mayor ciudad del archipiélago, como preludio a un recorrido que también incluye los pueblos más atractivos, los tesoros naturales y los vestigios de los primeros habitantes. Precisamente en reconocimiento a ellos, el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria había sido el último enclave español en ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019, hasta que este verano la UNESCO añadió a su lista a Madrid por su Paisaje de la Luz. Si te ha gustado este boletín y aún no estás suscrito a nuestra newsletter, puedes hacerlo clicando aquí | 






















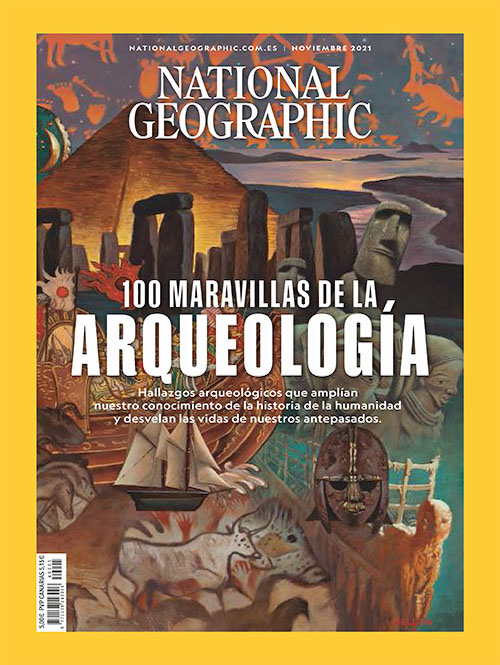


No hay comentarios:
Publicar un comentario