| |||
Soy Pompeyo Magno y estoy huyendo de Julio César | |||
---- A mediados de agosto del año 48 a.C., Pompeyo el Grande huye de la persecución de Julio César tras su derrota en la batalla de Farsalia (9 de agosto). En la ciudad Anfípolis, en la Macedonia oriental, encuentra un comerciante romano que lo reconoce y al que explica qué ha ocurrido y cuáles son sus planes. Esta newsletter es un texto ficcionado del encuentro. Texto: Àlex Sala ----
Pero ahora soy un simple fugitivo que huye de Julio César, mi antiguo camarada y ahora acérrimo enemigo. Resulta paradójico pensar como dos antiguos aliados, unidos durante algún tiempo por lazos familiares al haber estado casado con su hija Julia, hemos acabado convertidos en antagonistas, representantes de dos facciones de Roma irreconciliables: la de la aristocracia del Senado, los mejores, optimates, frente a los que buscan el apoyo del pueblo llano, la plebe, populares. Y resulta más paradójico cuando se piensa que yo Cneo Pompeyo, un hombre nuevo, descendiente de una familia de fuera de Roma con ancestros galos, haya acabado siendo la última esperanza de estos patricios aferrados a sus privilegios contra Cayo Julio César, el populista que compra las voluntades de la plebe, miembro de una de las estirpes más antiguas de Roma, que dice descender de la misma diosa Venus. Perdona esta innecesaria divagación puesto que seguro conoces bien los acontecimientos que nos han llevado a esta guerra civil sin cuartel por Italia y Grecia durante meses para decidir quién gobernaría la República. Cómo César atravesó el Rubicón al mando de sus legiones contraviniendo la ley y cómo los más renombrados miembros del Senado huímos de Roma para evitar ser capturados por él y prepararnos en tierras griegas para la guerra civil a la que él nos ha abocado. Pues bien, el último episodio de este enfrentamiento fraticida acaba de producirse en Farsalia, donde el ególatra alopécico y sus salvajes y brutos lugartenientes, como ese pendenciero de Marco Antonio, acaban de aplastarme en el campo de batalla de Farsalia, haciendo que mi apodo de Magno pierda todo su significado y demostrando cuan equivocados están los hombres que decían ser los mejores (optimates). El quinto día antes de los idus del mes sexto (9 de agosto) y tras semanas de persecuciones y escaramuzas, el ejército de César decidió plantase y hacer frente a mis legiones en una amplia llanura cerca de la ciudad de Farsalia. Durante horas, nuestras tropas se desplegaron unas frente a las otras junto al cauce del Enipeo, bajo el que estaba dispuesto mi flanco derecho y el izquierdo de mi enemigo. César y yo nos encontrábamos al otro extremo del río, donde debía desarrollarse la parte más trascendental de la batalla. Puedo decirte que yo no quería librar la batalla, prefería continuar la guerra de desgaste que nos beneficiaba, pero los comandantes de nuestro ejército y los prohombres de Roma que me acompañaban estaban ansiosos por dar el golpe de gracia a nuestro enemigo. Eufóricos, diría yo, tenían una confianza absoluta en la victoria y estaban seguros de poder volver a Roma para recuperar las instituciones que César les había arrebatado tras cruzar el Rubicón con sus cohortes de veteranos de la Galia. La víspera anterior todavía se estaban repartiendo las posesiones que iban a confiscar a los aliados de César en cuanto lo derrotaran. Tal vez fueran políticos de antiguo linaje y virtudes intachables, pero no eran hombres de guerra y yo cometí el error de ceder ante su ansia y poco juicio y entré en batalla contra mi propio criterio. Mis legiones eran mucho más numerosas y nuestro plan era contener el avance enemigo y atacarlo con nuestra superior fuerza a caballo para romper sus líneas y aplastar su ejército. ¿Qué salió mal? Es una buena cuestión, yo también me lo pregunto todavía. Lo cierto es que al ordenar César el avance de su formación, nuestro frente no salió a su encuentro para mantener nuestra formación mucho más compacta. En vez de eso, el grueso de nuestros jinetes, situados en nuestro flanco izquierdo (el ala derecha enemiga, al otro extremo del río) avanzó hacia su caballería que, inferior en número, pareció retroceder para resguardarse de nuestra carga. Fue un avance rápido y el éxito parecía más próximo de lo que pensábamos pero, de repente, camufladas entre el polvo que levantaban los cascos de la caballería y la confusión de la batalla, aparecieron seis legiones que César había escondido en su retaguardia y mi enemigo dio la orden de cargar contra mis jinetes que, inexpertos en la lucha, estaban atacando de manera desordenada. Labieno, que dirigía la carga, ya no pudo recuperar la iniciativa, y los siguiente fue una desbandada de jinetes y caballos, que huían del contraataque de los legionarios cesarianos, mucho más diestros en la batalla, no en vano han pasado más de diez años luchando contra las tribus galas para someter esas tierras. Julio César había concentrado gran parte de sus veteranos más expertos en ese flanco y ante la huída de nuestras monturas, siguieron avanzando hacia nosotros. Flanquearon nuestra línea y, sin detenerse, se dirigieron hasta nuestra retaguardia. Por entonces, nuestra línea de frente ya se había esfumado y todo nuestro ejército era un caos de gente que huía sin siquiera saber hacia dónde dirigirse. Fueron escenas terribles. Conciudadanos masacrándose mutuamente. Legionarios que solo distinguían a qué bando pertenecían por la contraseña pactada por uno y otro bando. Al final de la batalla, el campo debió ser un lugar terrorífico, lleno de cadáveres desmembrados de honrados ciudadanos romanos que habían dejado a sus familias en Roma y que nunca volverán a ver. Yo no vi esta escena, pues, y lo digo con cierta vergüenza, tomé mis insignias de general y me di a la fuga para no ser capturado. Una actitud deshonrosa, lo reconozco, compartida por la mayoría de cabecillas de nuestro bando. Muchos de ellos, según me dicen, se están entregando a César, encomendándose a su conocida generosidad y magnanimidad, confiando en su clemencia. Así lo han hecho, según ha llegado a mis oídos, Bruto y Cicerón que, según dicen, fueron recibidos con sincera alegría por César al saber que estaban vivos. Catón no creo que siga su ejemplo. No dudo, que se suicidaría antes que sufrir la vergüenza que para él significaría ser apresado y perdonado por alguien a quien aborrece tanto. Y así, querido amigo, es como he llegado hasta aquí, pero ahora temo que, igual que tú, alguno de mis perseguidores hombres me reconozca y me aprese para llevarme ante ese narcisista alopécico para que culmine mi humillación y complete la victoria que lo convierta en dueño absoluto de Roma. Yo soy lo único que se interpone entre la República y su ambición de reinar sobre Roma. Todos los que me apoyaban hasta ahora están muertos, escondidos o están en deuda con Julio César por haberles perdonado la vida de forma generosa y sin pedir nada a cambio. Aunque todos ellos saben que, aún sin exigirlas, le deben lealtad y sumisión a partir de ahora. Mi misión es intentar rehacer mis legiones de nuevo, armar un nuevo ejército, con voluntarios, enemigos acérrimos de César o mercenarios. Esperar mi oportunidad y poder conseguir la victoria que los dioses me han negado esta vez. Para ello, mi idea es ir hasta Egipto. Allí, el faraón Ptolomeo XIII, me brindará el apoyo de su rico país para reconstruir mi fortuna y mis legiones. Los romanos que sirven en su corte, seguro interceden a favor de mi causa y puedo instalarme en Alejandría con mi familia para preparar mi contraataque con garantías. Te dejo, amigo que has escuchado mis lamentos, ahora duerme y espero que pronto puedas explicar que Pompeyo vuelve a ser Grande, Magno, y quiere restablecer el orden republicano en Roma. ---- Si te ha gustado esta newsletter no te pierdas los siguientes reportajes: |
|
Lo mejor de la semana | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|











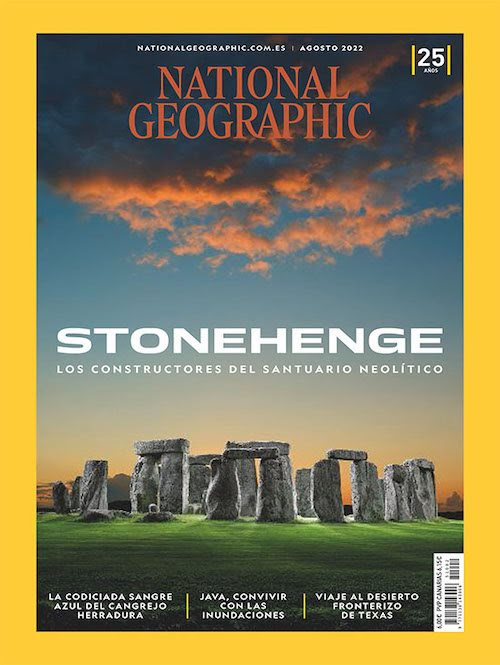
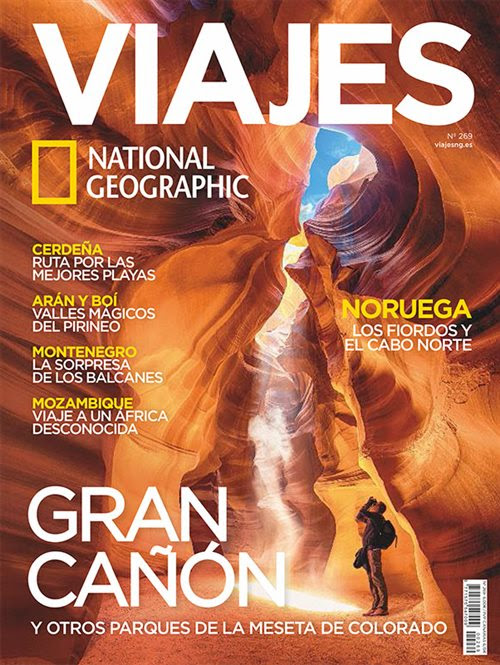

No hay comentarios:
Publicar un comentario