La primera vez que visité Innsbruck me pareció una ciudad soberanamente aburrida. Pongamos en contexto esta afirmación: yo tenía 15 años, estaba haciendo un viaje de fin de curso por Austria y por aquel entonces me interesaba más bromear con mis compañeros de instituto que prestar atención al interminable compendio de palacios e iglesias de que hace gala la ciudad. De Innsbruck —igual que de Viena y de Salzburgo— me quedó la tarta Sacher, que debió de impresionarme mucho, pues fue una de las pocas cosas que inmortalicé con mi cámara desechable (recordemos que antes los carretes solo tenían 24 fotos) cuyas copias en papel brillo aún conservo a día de hoy. Pero también hubo otra cosa de la capital del Tirol que quedó grabada en la volátil memoria de mi adolescencia: el castillo de Ambras. 
En su momento no reparé, o no lo recuerdo, en la imponente solemnidad de su arquitectura defensiva, ni en su extensa colección de armaduras, ni en aquel brillante salón de baile español ni en los Tiziano, van Dyck o Velázquez que decoran las paredes del palacio superior. Pero sí que memoricé a fuego aquel extraño gabinete de arte y curiosidades recopiladas gracias a los viajes y al poderío económico del emperador del sacro imperio romano-germánico Fernando II de Austria. Durante su reinado el monarca trajo hasta el corazón de los Alpes todo un compendio de rarezas en forma de aparatos científicos, máscaras africanas, huevos de avestruz, instrumentos musicales exóticos, porcelana china u otros objetos que casi nadie en la Europa del siglo XVI había visto antes, para crear lo que hoy se considera uno de los primeros museos del mundo. Aquello me impresionó sobremanera. Tanto es así que, en mi edad adulta, siempre que he pasado por Innsbruck he recalado en Ambras para regresar a las que fueron las vitrinas inaugurales de mi vida como amante de los museos. Muy poco o nada ha cambiado en ellas desde mi primera visita y aún así cada vez descubro algo que se me había pasado por alto. 
Por ese motivo, cuando estaba preparando el reportaje sobre el Tirol que se publica en la revista este mes de julio, quise abrir con ese gabinete de curiosidades de Ambras; es mi pequeño homenaje a aquel espacio casi lúgubre, extraño y sorprendente que hoy sigue emocionándome como la primera vez. Pero no todo en la configuración de esta ruta para Viajes National Geographic fue regresar a los lugares ya visitados en el pasado, a saber, la fotogénica Hall in Tirol, la muy romántica Kufstein o los paisajes alpinos del mayor parque nacional de la Europa central: Hohe Tauern. Esta vez quise explorar otro Tirol, el menos transitado quizás, el que se extiende más allá de ese río Inn que vertebra el territorio y que se encarama montaña arriba por los valles occidentales. Para ello me acerqué hasta Reutte, un entorno que por sus hechuras y luminosidad me recordó a la Cerdanya catalana donde descubrí que el comercio de la sal convirtió este rincón fronterizo en un enclave salpicado de prósperas ciudades gremiales y castillos que hacen equilibrios en las cornisas de las montañas. En la alpina Reutte también conocí el Parque Natural Tiroler Lech que en plena primavera es todo un carnaval de flores y que a pesar de ser muy poco mediático se considera el último paisaje fluvial salvaje de los Alpes. 
Ötztaler —un valle que es célebre entre los historiadores gracias a Ötzi, un icónico cazador del Neolítico hallado en la zona— fue otra revelación dentro de toda esa geografía tirolesa que aún me quedaba por conocer. A los pies de la cadena de los Weisskamm constaté que la vida pastoril de granjas y prados salpicados de rumiantes no está en conflicto con el turismo que en invierno se acerca hasta la cabecera del valle para relajarse en un spa de altura y para esquiar en dominios que fueron escenario para James Bond. Ötztaler tal como lo vi en primavera se llena de senderistas que recorren estos pastos tapizados de flores y ascienden hasta las cimas de todos esos tres-miles que aquí no son un bien escaso. Escudriñé a consciencia el Tirol para Viajes National Geographic. Subí a sus montañas —a pie, en funicular, en tele-cabina o en coche— entré en las Gasthöfe para probar platos tradicionales que no están para empezar una dieta; conversé con artesanos, vendedores, jubilados, naturalistas e historiadores; visité iglesias, palacios, residencias y castillos (incluidos, claro está, el de Ambras) y quise acabar el viaje como aquella primera vez, comiéndome una Sacher que no es la más tirolesa de las tartas pero sí la que enamoró a aquella viajera en ciernes que a los 15 años visitó Austria por primera vez. ¿Aún no te has suscrito a la newsletter gastronómica de Viajes National Geographic? ¡Apúntate! ESPECIAL 25 ANIVERSARIO DE NATIONAL GEOGRAPHIC Albert Subirà colecciona ejemplares de National Geographic que encuentra en mercados de segunda mano viajando por todo el mundo y los cuida como si fueran su objeto más preciado. Según él, atesoran un conocimiento ejemplar. Es suscriptor desde 1997. | 

























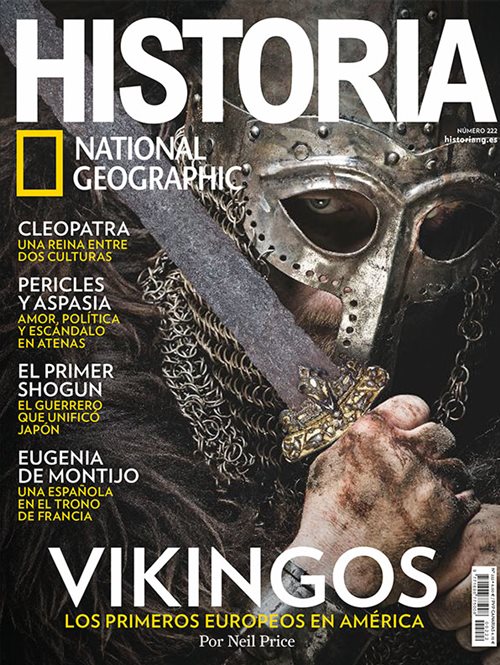
No hay comentarios:
Publicar un comentario